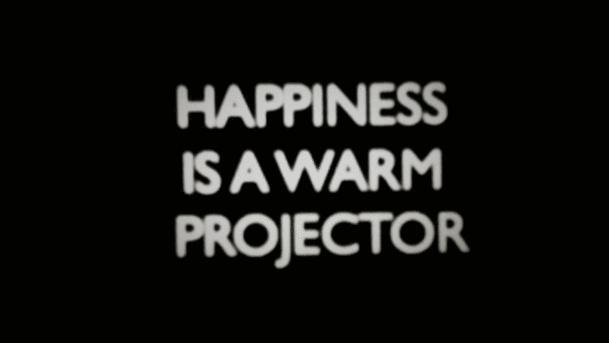
Hay películas que me gustan y películas que me disgustan; películas que adoro y películas que aborrezco; películas que me parecen buenas y películas que me parecen malas; películas bien hechas que no me interesan en absoluto y películas simplemente pasables que me interesan mucho… Y más allá de todas estas categorías, y de otras muchas que supongo que todos tenemos montadas en nuestra cabeza, hay una categoría muy extraña que no sé muy bien cómo definir: El bucle eterno.
¿Qué quiero decir con eso de «el bucle eterno»? La explicación breve sería películas que vería en bucle una vez tras otra, pero el asunto es un poco más complicado que eso…
Veamos… Por mucho que me fascine una película, no soy capaz de terminar de verla y volver a verla, o verla tres veces en un día, o en una semana, o en un mes, ni siquiera en un año. Obviamente, hay películas que he visto docenas de veces, pero en diferentes momentos de mi vida, en diferentes circunstancias, con diferentes personas, no una vez detrás de otra de manera compulsiva. Incluso cuando escribo algo sobre alguna película o trabajo con ella para un remix o cualquier otro tipo de pieza, es muy, muy raro que la vea dos veces seguidas entera, porque me aburro enseguida de todo, incluso de lo que me gusta. Para mí esto es una verdad universal, salvo por dos excepciones, y lo más curioso de todo es que se trata de dos películas que considero muy irregulares.
La primera vez que me sucedió fue con Bronson (2008) de Nicolas Winding Refn, la vi una noche en casa yo sola y de entrada me pareció una cosa bastante desigual, teatral y aburrida, pero por alguna razón no me la podía sacar de la cabeza y la volví a ver al día siguiente. La volví a ver varias veces en unos días, sola y con diferentes personas, y la fascinación iba creciendo. Hay algo en Bronson que me atrae poderosamente y me resulta muy curioso porque no es una película que me parezca especialmente buena. Es más, yo soy muy fan de Winding Refn, y Drive (2011) y Only God Forgives (Sólo Dios perdona, 2013) me parecen mejores que Bronson, pero por alguna razón no producen en mí ese enganche obsesivo.
No es que Bronson me parezca una mala película, pero está lejos de ser perfecta. Soy consciente de que en general tiendo a sentirme atraída por películas «excesivas», y Bronson es «excesiva» —digo «excesiva» en el sentido de lo sublime según Kant, lo desmesurado y lo informe, lo que nos aniquila. Bronson es «excesiva» a nivel de puesta en escena, de color, de sonido, de corporalidad, de emoción… No es «excesiva» de manera gratuita, eso no me fascinaría, pero cuando pienso en ella la identifico más con ciertos tipos de música noise que con cualquier tipo de cine «narrativo».
Menciono el noise porque creo que hay en él (o al menos en una parte de él que a mí me interesa particularmente) una especie de atropello mental y emocional que no te permite ningún tipo de huída, al contrario que la mayoría de la música o cualquier otra forma de arte, de las que habitualmente te puedes abstraer fácilmente. Con música noise tipo Merzbow o Haswell & Hecker no puedes elegir entre estar o no estar, porque su intensidad es tal que está por encima de lo orgánico.
Lo que me sucede con Bronson es precisamente eso, me desborda y me quiebra, pero no por la trama, ni por cómo está rodada, ni porque sea más o menos violenta, ni por nada relacionado con la imagen, el sonido o el color (aunque todo esto influye, evidentemente). La culpa de lo que me pasa con Bronson es de Tom Hardy.
Hay muchos actores y actrices que me gustan, incluso que me fascinan, de los que me tragaría hasta anuncios de la teletienda o algo incluso peor, pero lo de Tom Hardy en Bronson pertenece a otro orden de cosas del que yo no había sido testigo jamás. Hay algo ahí, una desnudez extrema, una pureza, una corporalidad y una sensibilidad que van mucho más allá de lo que soy capaz de expresar a través de las palabras. Lo sublime. El bucle eterno.
Esto que me pasa con Bronson era una excepción única hasta que hace cuatro días me pasó con otra película: Filth (Filth, el sucio, 2013). Una vez más se trata de una película bastante irregular (más que Bronson), una película también «excesiva», y una vez más la culpa no es ni de la trama, ni de cómo está rodada, ni de que sea más o menos violenta, ni de nada relacionado con la imagen, el sonido o el color (aunque todo esto influye, repetimos). La culpa de lo que me pasa con Filth es de James McAvoy, y me pasa precisamente por la misma razón que con Bronson: esa desnudez extrema, esa pureza, esa corporalidad y esa sensibilidad que van mucho más allá de lo que soy capaz de expresar a través de las palabras. Lo sublime. El bucle eterno.
Lo que hacen Tom Hardy y James McAvoy en estas dos películas no es interpretación, es mesmerismo. Curiosamente, ni Winding Refn quería a Hardy ni Jon S. Baird (director y coguionista de Filth) e Irvine Welsh (escritor de la novela Filth y coguionista de la película) querían a McAvoy.
Cuando Winding Refn y Hardy, quien estaba antes en el proyecto, se conocieron, no se soportaron. Winding Refn le dijo que era demasiado teatral y lo echó. Por suerte, después de un año dando vueltas entrevistando a actores de la talla de Jason Statham (los propios Winding Refn y Hardy se parten de risa cuando lo explican), volvieron a verse y de repente Winding Refn tuvo una epifanía: «Oh, dios mío, eres Charlie Bronson, ¿dónde has estado?» [Cinefamily Q&A Archive: «Bronson» (2 of 2)].
El caso de Jon S. Baird e Irvine Welsh con James McAvoy es un poco distinto, pero igualmente singular. A Baird y Welsh ni se les había pasado por la cabeza contar con McAvoy, pero la agente de McAvoy les dijo que estaba muy interesado en el papel y accedieron a quedar con él sin muchas intenciones de contratarlo. Cuando lo vieron entrar en el hotel donde habían quedado, tanto Baird como Welsh pensaron que era demasiado atractivo para interpretar a un cuarentón escocés alcohólico, y además en persona les pareció incluso más joven de lo que habían imaginado. Welsh se fue un momento y cuando volvió tuvo lugar otra epifanía, él mismo lo explica:
«Parecía que tuviese diez años, tenía un aspecto muy aniñado y feliz. Me cayó realmente bien, pero pensé: “Esto no va a funcionar, es demasiado joven”. Me fui arriba para que hablase a solas con John y, cuando volví, John estaba muy serio y James estaba distinto. Me senté y se había convertido en un divorciado alcohólico de cuarenta años. Solo había pasado media hora y hasta parecía que le hubiese crecido la barba. Pensé: “Dios mío, si este tío es capaz de hacer esto sin ningún tipo de preparación, ni maquillaje, ni vestuario, ¿qué va a pasar cuando esté realmente en el plató?”» [Talking Filth with James McAvoy, Jon S Baird and Irvine Welsh].
Lo qué pasó en el plató ya lo explicaré otro día porque es tan interesante como esto.
Esta es la única manera que tengo de intentar aclarar conmigo misma qué me pasa con estas dos películas, porque es algo que tiene más que ver con sensaciones que con lógica alguna. Tanto Bronson como Filth están lejos de ser obras maestras (aunque tienen sus virtudes, algún día ya escribiré sobre ellas específicamente) y además ambas son sobre personajes que están mucho más cerca de lo aborrecible que de lo atractivo (aunque yo empatizo mucho con ambos, no sé si debería preocuparme).
Winding Refn dice siempre que el arte es una forma de violencia, porque te penetra y te consume, lo que en el fondo viene a ser lo mismo que decía Kant sobre lo sublime, así que me quedo con eso. Ahora creo que voy a ver Filth por cuarta vez en cuatro días.
Tom Hardy en Bronson.
James McAvoy en Filth.
Lo sublime.
El bucle eterno.
Y mientras escribía esto se ha puesto a llover…